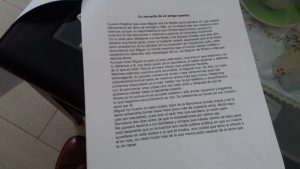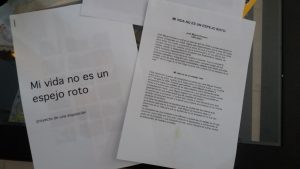El tercer arcángel
Yo no creo en fantasmas, soy demasiado racional. Tampoco creo en coincidencias. Sin embargo, allí estaba él, convertido en bronce, agachado sobre un plantel, trabajando, como siempre, para dejar el mundo mejor de lo que lo había encontrado. Había pasado muchas veces por ese mismo lugar sin reparar en aquella escultura que parecía él redivivo.
José Miguel Romero Pajuelo era mi mejor amigo, si es que alguno de mis muchos amigos merece esa distinción. Murió en el Hospital de Middlesex, Londres, el 17 de abril de 2004. El certificado de defunción firmado por el doctor señala como causa del fallecimiento una septicemia asociada a un proceso de cáncer. Además, Miguel era seropositivo. Un cúmulo de factores que cristalizaron en su muerte aquel mes de abril de 2004, si es que muerte es la palabra adecuada para referirnos a su ascensión a las cumbres de nuestro cariño y nuestra memoria.
Justo diez años después yo mismo había sido diagnosticado con un cáncer. Fue el día de mi primera cita con el oncólogo cuando tuve aquel encuentro. Había llegado pronto al hospital de Saint Bartholomew de Londres y, para hacer tiempo y distraerme, caminé un poco por las calles de alrededor sin importarme la llovizna londinense. En una pequeña placita en Roman Wall, la antigua muralla romana de Londres, en plena City, me topé con aquella estatua de bronce que, por su postura y la manera en la que le caía a la figura el flequillo sobre los ojos, me pareció una imagen de José Miguel. Me acerqué y entonces descubrí la inscripción: “The gardener”, la profesión que él había estudiado en la Escuela de Jardinería de Barcelona en sus últimos años y una actividad que se convirtió en su pasión.
Me senté frente a él, sorprendido, interpelándole, intentando encontrar un significado a ese inesperado encuentro. Al cabo de un rato, cuando las gotas de lluvia empezaron a mezclarse con las lágrimas, me levanté, abracé la escultura y besé aquellos labios metálicos, como intentando insuflarle vida con mi aliento. “Volveré”, le susurré al oído. “Uno de los dos tiene que sobrevivir y parece que me ha tocado a mí”.
Luego, en el hospital, me tomaron medidas para planear el lugar exacto por el que incidirían los rayos que esperábamos reducirían el tumor maligno. Mientras las enfermeras charlaban y me animaban con su charla simpática e intrascendente, yo no pude dejar de pensar en aquella estatua al jardinero anónimo en la acera sur de Roman Wall, en la City de Londres, un monumento oficial a Miguel. Si venís por Londres, no dejéis de ofrecerle una flor.
¿Casualidad? Ya he dicho que no creo en ellas. El inesperado encuentro me dejó impactado y allí sentado entre la hojarasca de otoño que se arremolinaba por el suelo decidí que mi próximo proyecto literario iba a ser el más ambicioso de todos: devolverle a la vida por medio de la palabra. Entrevistaría a todos aquellos que le conocieron y, a partir de los recuerdos de cada uno, surgiría una imagen que sería él y seríamos todos nosotros. Como, además, esa imagen estaría forzosamente teñida por mi interpretación, el retrato resultante no sería ni él, Miguel, ni yo, Rafael, así que decidí darle el nombre de “el tercer arcángel” a esta historia, pues lo que saldrá será una mezcla de él y de mí.
Lo conocí en la escuela primaria allá por 1974, cuando teníamos nueve años. Su familia se había mudado recientemente al barrio desde otra parte de Barcelona y por eso se unía tarde al curso en la vieja escuela San Juan de Ribera, en el barrio del Clot. El profesor del curso, el señor Ortiz, un fascista recalcitrante, lo presentó a la clase y buscó por el aula un compañero de pupitre con el que sentarlo. Me eligió a mí, quizás por pura chiripa o tal vez aquel viejo carcamal supo ver algo instintivamente. ¿Quién sabe cómo funcionan los mecanismos del destino? Sea como fuere, allá que José Miguel Romero Pajuelo se sentó a mi lado y juntos estuvimos hasta que él se fue en la primavera de 2004 para disolverse en mi amor por él. Ni el tiempo ni la muerte han desvanecido ese amor puro que habita en mí con más fuerza si cabe desde que pasó a ser todo lo que me queda de él, que es mucho, pues nada es comparable al amor que uno guarda por los seres queridos que ya no están sino en nuestra memoria, fusionados indivisiblemente con nosotros.
El paso de los años no cura la pena de la ausencia. Antes, al contrario; si acaso, yo cada vez echo más de menos a José Miguel. Es como si el sólido caparazón de indiferencia con el que me cubrí hubiera ido erosionándose o como si hubieran desaparecido los efectos de una anestesia. Me encuentro pensando en él en todo momento: “esto le gustaría a José Miguel”, me digo al salir de ver una película o una exposición, o cuando estoy en una fiesta loca, llena de gente divertida y multicolor; o si voy a una manifestación contra el rescate de la banca o a favor de un mundo más humano y solidario. Miguel tenía un gran corazón y muy poca tolerancia con la intolerancia.
Estuvimos juntos dos años en aquella escuela absurda, reliquia de otros tiempos, hasta que nuestras madres, confabuladas en la puerta del colegio, decidieron cambiarnos a una de las academias privadas con subvención estatal que proliferaban por aquellos años en los barrios de Barcelona. Suplían con la buena preparación de sus profesores el mal hacer de aquellos maestros casposos, cuyos tiempos mejores quedaban ya decididamente en el pasado.
La Academia Pujol estaba cerca de la Plaza del doctor Serrat, un parquecito triangular en la confluencia de la Calle de Mallorca con la Avenida Meridiana. Nuestra infancia no fueron patios sevillanos ni correrías por bosques a lo Tom Sawyer y Huckleberry Finn, sino recuerdos de grandes arterias urbanas colapsadas por el tráfico de la Barcelona de antes de los cinturones de ronda. Al salir del colegio, nos quedábamos hasta las tantas sentados en un banco en esa plaza, comiendo bolsas de pipas que comprábamos en el chiringuito que llevaban una señora muy mayor siempre enlutada y su hija. Creo que eran de un pueblo de Granada.
A Miguel y a mí se nos pasaban las horas muertas charlando y conociéndonos mejor el uno al otro, forjando los lazos que nos iban a unir el resto de nuestras vidas. Luego, al crecer, seguimos haciendo lo mismo en los bares y calles de Madrid, de Barcelona y de Londres hasta que él murió en 2004, poco después de cumplir cuarenta años.
Recuerdo un día en que llegó un grupo de hippies a aquella plaza del Doctor Serrat y empezaron a tirarse por el tobogán y a usar los columpios. A Miguel y a mí nos fascinó lo inusual que era ver a gente “mayor” comportándose como niños. Esa noche decidimos que también nosotros seríamos hippies.
Corría el año 1977 y en ese verano se celebraron en el Parque Güell las primeras Jornadas Anarquistas tras la muerte de Franco y el regreso de la democracia a España. Miguel y yo nos enteramos porque mis hermanos mayores compraban el Disco Express, el Ajoblanco y el Star, las publicaciones alternativas de aquella época. Ni cortos ni perezosos, nos escapamos una tarde al Parque Güell y allí, paseando por entre los tenderetes y los hippies, sentimos que los tiempos estaban cambiando y que nosotros íbamos a ser parte del nuevo orden nacional. Qué privilegio haber vivido aquella ventana de oportunidad a la esperanza, tan diferente de estos días ¿De dónde nos vino ese afán de experimentar y ese deseo de libertad? El zeitgeist supongo.
Ese espíritu rebelde iba a acompañarnos siempre. A los doce años nos hicimos miembros de la “Agrupació Escolta Sant Jordi”, un grupo excursionista que tenía entonces el local en la Calle Tenerife, una cuesta sin asfaltar que se convertía en un barrizal impasable cuando llovía. Estaba, y me imagino que estará todavía, allá por el Guinardó subiendo hacia las barracas de Francisco Alegre, en El Carmelo. Por aquella época había todavía en Barcelona numerosos barrios así, autoconstruidos por los emigrantes recién llegados a la ciudad en busca de oportunidades que no se les ofrecían en sus regiones de origen. La constante visión de aquel barrio precario fue también un importante acicate para nuestro inconformismo: estaba claro que el gobierno debía hacer algo para solucionar los problemas de aquella gente.
Cada fin de semana íbamos de excursión con el grupo Sant jordi a algún lugar de Cataluña tomando uno de aquellos trenes de antes, los de compartimentos, o en los viejos convoyes de cercanías, que tardaban una eternidad en hacer el trayecto desde el apeadero de Paseo de Gracia hasta Campdevànol, Torelló o algún lugar remoto del Berguedà. Fue Jacqueline Celades, una compañera de clase cuya madre era belga, la que nos convenció a José Miguel, a María Dolores Romero y a mí para apuntarnos a lo que entonces se llamaba “el cau”. Lo pasamos estupendamente durante algunos años yendo de excursión y de campamentos en las vacaciones.
Los “caps” (jefes) intentaban adoctrinarnos en un rancio nacional-catolicismo catalanista pero nosotros no nos dejábamos domesticar. Como digo, eran tiempos rebeldes en Barcelona. En los boy-scouts las patrullas llevaban siempre nombre de animal y había que buscarles un lema y un “grito de patrulla” acorde con ese tótem. María Dolores era un diablo de niña y fundó una “patrulla” alternativa -y naturalmente prohibida- que llevaba el nombre de “zorras”. El lema de las zorras era “putas y astutas” y su grito era el “tachiro-tachiro”, con el que se supone que se desnudan las strip-teasers.
Acabamos todos expulsados, si no recuerdo mal. No podían con nuestra vitalidad y nuestro recio sentido del humor.
Miguel había nacido en Villanueva de la Serena, un pueblo grande en Extremadura, al norte de la provincia de Badajoz, muy cerca de la localidad de Don Benito, con la que rivaliza en importancia y capitalidad comarcal. El río Guadiana cruza la comarca, fertilizándola. Como toda la península Ibérica, Extremadura fue invadida sucesivamente por romanos, godos y árabes, invasiones que fueron dejando una profunda huella. Durante la Edad Media, fue famosa por la lana de sus ovejas y cabras. La feria de ganado de Villanueva era tan importante y célebre como la de Medina del Campo, en Castilla.
El descubrimiento de América iba a influir enormemente en la región. Pedro de Valdivia, el conquistador de Chile, nació en Villanueva y Francisco Pizarro, el tristemente célebre conquistador de Perú, en la cercana Trujillo. De ultramar llegaron la patata, el tomate y las guindillas, entre otras novedades, así como la plata y la riqueza con la que se construyeron imponentes iglesias de altares barrocos, palacios nobiliarios y suntuosos edificios públicos.
Rodeada de tierra y lejos del litoral, aparentemente remota, Villanueva estuvo siempre conectada con el mundo. Fue una villa global muchos siglos antes de la moderna globalización.
El investigador Javier López Linaje, en su libro La patata en España. Historia y agroecología del tubérculo andino sitúa en Villanueva de La Serena el origen de la célebre tortilla española. Al parecer, hay un documento que así lo prueba, datando su origen exactamente el 27 de febrero de 1798. Un tal Joseph de Tena Godoy y el marqués de Robledo, dos señores ilustrados de Villanueva de la Serena intentaron elaborar pan de patata para paliar las hambrunas. Se conoce que no acabó de funcionar el invento y fueron varias mujeres del lugar las que sugirieron la idea de freír la patata en el aceite de oliva local, cortándola en lugar de pulverizarla en harina. Luego, se les ocurrió añadir huevo batido y así fue como se inventó el hoy plato emblemático de la cocina española.
Villanueva de la Serena sufrió saqueos y rapiñas durante la Guerra de la Independencia, pero pronto recuperó su antigua prosperidad basada en la riqueza agrícola, Hacia finales de ese siglo y principios del XX era una villa típica de la España de entonces, dividida entre conservadores y liberales; con sus casinos y sus bares donde la gente se reunía para hablar de la actualidad política. Hacia 1914, se fundó en el pueblo un grupo de Juventudes Mauristas, un movimiento conservador que está en el origen de la derecha radical española y que intentaba atajar el auge del socialismo y otras ideas modernas llegadas con el ferrocarril.
El enfrentamiento entre ambas partes cristalizaría en la cruenta Guerra Civil española. Villanueva fue leal a la República, cayendo en poder del bando sublevado en julio de 1938, cuando sufrió una violenta represión por parte de las fuerzas franquistas. Las heridas de aquella barbarie siguen abiertas, ya que no se han encontrado todavía los cuerpos de quienes fueron fusilados y enterrados en fosas comunes cuyo emplazamiento sigue sin conocerse.
Villanueva se benefició a partir de 1952 del llamado Plan Badajoz, parte de los proyectos de desarrollo implementados por la dictadura franquista. No obstante, el desarrollo fue lento y, como muchos españoles de las zonas rurales, a lo largo de los años sesenta muchos extremeños emigraron a las ciudades en busca de mayores oportunidades.
Maruja y José se mudaron a Barcelona en 1968, cuando José Miguel tenía cuatro años. Se instalaron primero en el barrio de Fabra y Puig y algunos años más tarde, en 1973, compraron un piso en el barrio del Clot, y así fue como yo le conocí en aquella escuela tronada en el año 1973.
De América habían llegado también a Villanueva los boleros, los corridos, las rumbas y demás tonadas que el padre de José Miguel, trompetista en una banda local, tocaba en las ferias, los bailes y las galas en casinos y sociedades agrícolas que marcan el paso de las estaciones del año en los pueblos españoles. Recuerdo de pequeño oír a Don José ensayar su instrumento en su casa de Barcelona, en la calle del Decano Bahí, sintiendo quizás nostalgia de aquellos felices días de su juventud, cuando él y sus compañeros de orquesta se vestían de gala con sus camisas blancas impecablemente planchadas y sus pajaritas al cuello, deslumbrando a las chicas con su música y su porte apuesto.
Una de ellas sería Maruja, la madre de José Miguel, con la que tuvo que casarse deprisa y corriendo al quedarse embarazada de él en alguna de aquellas fiestas de música y baile. Maruja era una mujer a la que le gustaba vestir bien y disfrutar de la vida. siempre iba muy compuesta y maquillada, vestida con las mejores galas y con el pelo impecable de peluquería.
José Miguel tenía una sobrina, Nuria, que vivía entonces también en Barcelona, donde pasaba largas temporadas. Su madre, Tomasa, o Tomy como la llamaban siempre, estuvo un tiempo en Barcelona, pero luego se volvió sola a Villanueva, donde tenía el novio con el que finalmente se casó.
Por las tardes, al salir del colegio, a pesar de nuestra corta edad, José Miguel y yo íbamos a buscarla a la guardería Galtufas, en la calle de La Coruña entre Aragón y Enamorados, al lado de donde yo vivía. En aquellos tiempos los niños asumíamos responsabilidades pronto. Nuestros padres habían empezado a trabajar a los nueve o diez años y por tanto a esa edad ya se nos presuponía buen juicio. Al lado de la guardería, en la confluencia de las calles de Valencia y Enamorados, hay una placita con una fuente con una oca de bronce. Por eso los vecinos la han llamado siempre la plaza de la oca. Yo solía jugar en ella con mis hermanos y la chiquillería del barrio. También Nuria recuerda esa fuente con gran cariño y ha llevado allí luego a sus propios hijos cuando visitan Barcelona. Es bonito ese compartir espacios entre las generaciones.
Ni Miguel ni yo nos preguntábamos por qué vivía Nuria con los abuelos en vez de con sus padres en Don Benito. Supongo que nos parecía normal y lo achacaríamos al trabajo de Tomy, que regentaba un supermercado y pasaba largas horas en él. Muchos años después, cuando visité a Nuria y a su madre en Extremadura para entrevistarlas para este proyecto, ellas me contaron que la razón era más complicada. Tomy era la mayor de los cuatro hijos que tuvieron Don José y Maruja, el bebé que resultó de aquella relación prematrimonial que les obligó a casarse. Maruja, cuya salud mental fue siempre frágil, pues padecía un conflicto bipolar que luego heredaría José Miguel, desarrolló una severa depresión postparto que resultó en un rechazo a su hija, quien fue criada por la abuela. Curiosamente, y por ninguna razón aparente que una triste simetría familiar, Nuria también rechazó a Tomy desde el momento de nacer. No quería comer nada cuando se lo daba su madre, pero se comía todo con buen apetito cuando se lo daba su abuela Maruja, con la que desarrolló un cariño especial. Por eso estaba viviendo en Barcelona cuando yo conocí a Miguel.
“Yo he sufrido mucho”, me dijo Tomy en una ocasión, y en verdad que uno puede imaginar el dolor que debió de sufrir siendo doblemente rechazada primero por su madre y luego por su hija, por razones incomprensibles, que poco o nada tenían que ver con ella. Las relaciones en general y las familiares en particular siempre son complicadas. Por suerte, hoy todo eso está en el pasado y el amor familiar ha prevalecido. Tanto Nuria como su madre se llevan a las mil maravillas. Maruja murió hace ya años.
José Miguel se fue a vivir a Londres en 1989, por ninguna razón en particular otra que “ser moderno”. Durante los años ochenta, Londres se hizo con una reputación por toda Europa por su noche gay alternativa, algo que a José Miguel y a mí nos interesaba mucho más que los clubes de mariquitas a los que habíamos estado acostumbrados en Barcelona. Aunque ya entonces había en la capital catalana un par de clubs de ambiente que no tenían nada que envidiar a ningún otro de ninguna parte, todavía quedaba en nuestro recuerdo la imagen de bares en los que había que llamar a un timbre para acceder y donde peluqueras locas de los suburbios bailaban “agarraos” con señores mayores. Eran lugares fascinantes por la intersección de edades y clases sociales que se daban en ellos, pero guardaban todavía un sabor antiguo y un tanto trasnochado para José Miguel y para mí, que veníamos del rock y las revoluciones culturales de los sesenta y setenta.
En Inglaterra, el punk y la nueva ola de principios de los ochenta había dado paso a una música más compleja: los Smiths, Jimmy Sommerville con sus Bronski Beat y luego los Communards; más adelante, el Acid House y la explosión de la música de baile. La homosexualidad, largo tiempo suprimida e invisibilizada, pasó a tener un papel central, no solo en la música, sino también en la reivindicación política y social. Los gays británicos estuvieron en primera línea de la resistencia anti-Thatcher y, como consecuencia, también estuvieron en el punto de mira de aquellos exaltados ultraconservadores. Todo ello hizo de la capital británica un foco de atracción para homosexuales inquietos de todo el mundo, como éramos Miguel y yo.
Yo había estudiado filología inglesa en la universidad y había ido visitando Londres regularmente desde principios de los ochenta. Al terminar, aprobé oposiciones y trabajé dando clases de inglés en diversos institutos hasta que en 1992, justo a tiempo de escapar a la fiebre olímpica de ese año, me pedí una excedencia y me mudé también a Londres. José Miguel acababa de conocer a su novio Andreas en un club gay muy popular entonces, Bangs, que estaba en Islington. Andreas era y es un arquitecto de Frankfurt, adonde se fue a vivir José Miguel.
La migración estaba en sus genes extremeños ya desde tiempo inmemorial. No en vano él venía de aquella tierra de conquistadores indómitos. Me gusta pensar en él como un nuevo y más civilizado Valdivia: descubridor respetuoso de otros mundos, como lo fueron nuestros padres, quienes dejaron su tierra natal para instalarse en Barcelona, un lugar que nos ofrecería perspectivas más amplias y mayores oportunidades.
Ya en el colegio, José Miguel y yo habíamos pasado felices horas en la clase de historia mirando los mapas cambiantes de Europa y del mundo mientras aprendíamos su historia de guerras, progresos, pasos en falso y fallidos nuevos amaneceres. Mirábamos con fascinación aquellos mapas de imperios extinguidos y pequeñas repúblicas que aparecían y desaparecían.
Pero la historia de España era la que más triste nos parecía. Estábamos ansiosos de salir al mundo y conocer otras formas de vida que entonces nos parecían más sofisticadas y avanzadas: los países nórdicos, por ejemplo, aunque su clima enfriara un poco nuestro entusiasmo por su modernidad. Guardábamos tal vez un cierto orgullo por ser la lengua de nuestros padres un puente entre las culturas diversas de América, pero nuestro corazón estuvo siempre en aquella vieja Europa renovada tras los desastres de las guerras.
“Catch the world in London”, decía un viejo poster en una agencia de viajes que había cerca de nuestras casas y cuyos escaparates, con sus invitaciones al viaje, fueron parte importante de nuestra educación sentimental. Eso es lo que hicimos los dos: coger el mundo en Londres.
En Londres, como antes había hecho en Barcelona, José Miguel se entregó a una vida hedonista. Salir, disfrutar, amar, conocer gente y mundo eran sus principales motivaciones.
Para disgusto de sus padres, el trabajo y la carrera profesional no fueron nunca su prioridad. Aunque trabajó, y mucho, desde bien joven, para él nunca fue una manera de validarse personal o socialmente, sino simplemente de ganar dinero para pagar el alquiler y los gastos necesarios para llevar una vida decente. Nunca terminó el bachillerato porque no le interesaba el saber abstracto, sino el conocimiento de las cosas a través de la experiencia.
Primero trabajó de camarero en un hotel de lujo barcelonés, el Diplomatic, donde su padre era el encargado del garaje. Luego, en Londres, trabajó para agencias de catering y cualquier cosa que le saliera. Como era simpático, de genio alegre y muy sociable, tenía siempre entrada gratis en todos los clubs de moda. Los camareros le invitaban a copas y él era capaz de pasarse una noche entera con un gin-tonic o un vodka con Coca-Cola, que bebía despacio y a sorbitos. Fue siempre una persona frugal y poco dado a dispendios.
Tenía un gran talento para el bricolaje y las manualidades. Al principio de estar en Londres hizo un curso básico en el London College of Printing, donde fue aceptado para estudiar un grado, aunque al final lo dejó correr. No tenía paciencia para la constancia requerida por las instituciones. Era un ácrata convencido, una persona autodidacta a la que le gustaba aprender las cosas por sí mismo y siempre desde una perspectiva práctica. Se enseñó él mismo a coser a máquina para hacerse su propia ropa y la constancia que no tenía para dedicarse a los estudios académicos, sí que la tenía para dedicarse concienzudamente a las labores manuales. Era insuperable reciclando cosas viejas, ya fueran prendas de vestir o aparatos mecánicos y artilugios técnicos.
Mientras tecleo este texto escucho en la radio una interpretación del Bolero de Ravel y la magia evocadora de la música me transporta a nuestra juventud barcelonesa a principios de los ochenta. Entonces íbamos regularmente a los Encantes, el mercado de viejo de la ciudad, que estaba todavía en su antiguo emplazamiento allá donde iba a morir la Calle del Dos de Mayo, bajando suavemente desde el Hospital de San Pablo hasta la Plaza de las Glorias, muy cerca de donde vivíamos.
A medida que la orquesta ejecuta el famoso crescendo, me vienen a la cabeza aquellos días despreocupados en los que nos vestíamos con ropa comprada por cien pesetas en los montones de casas vaciadas por subasteros. “A mí no me traigáis ropa de un muerto”, decían nuestras madres, que no entendían nuestro gusto por las cosas con solera. “Sepa Dios si no sea de un tísico esa chaqueta”. Miguel lavaba y desinfectaba la ropa y se la arreglaba él mismo con excelente técnica costurera.
Una película de erotismo ligero, Bolero, con la olvidada y olvidable Bo Derek de protagonista, se había hecho popular entonces y en los Encantes, siempre en sintonía con los deseos del pueblo, se vendían casetes con esa pieza de Ravel, que sonaba a toda pastilla en cuanto entrabas en aquel tramo final de Dos de Mayo, para que las parejas de novios replicaran en la intimidad la famosa escena de sexo a ritmo de Ravel que era el principal reclamo de aquella película.
Entonces parecía todo estable, aunque nuestra juventud ya comprendía que se avecinaban cambios, pues esa es la esencia de la vida. Ahora que todo ha desaparecido, incluidas nuestras madres y él mismo José Miguel, esos días se me presentan como un auténtico paraíso perdido, y el cuerpo se estremece y el corazón tiembla cuando el crescendo termina y el público londinense aplaude la interpretación.
La enfermedad que finalmente se llevaría a José Miguel por delante fue un cáncer bucal al que son muy proclives las personas seropositivas. Apareció de forma brutal e inesperada a finales de diciembre de 2003. Para entonces Andreas y José Miguel habían puesto fin a su relación de pareja, aunque no a su amistad, y él había dejado Frankfurt. Vivía entre Londres y Barcelona.
En Londres recibía el “income support” debido a su condición de seropositivo. Además, el ayuntamiento de Islington le había proporcionado un piso municipal que él compartía con Xavier, un amigo de correrías londinenses.
A través de un compañero del grupo de gays seropositivos al que se había apuntado, consiguió que le alquilaran un pequeño sobreterrado en un viejo inmueble muy cerca de la Sagrada Familia, cuyas torres se alzaban majestuosas sobre aquel terrado. Aquel piso era poco más que un palomar de dimensiones diminutas y estaba en condiciones ruinosas, por lo que se lo dejaron por un precio irrisorio a cambio de que lo acondicionara.
Gracias a esa habilidad suya para los trabajos manuales, aquel patito feo se transformó en poco tiempo en un apartamentito muy recoleto y bien dispuesto. Las paredes estaban pintadas de colores brillantes y gracias a los conocimientos que había adquirido en sus estudios de jardinería en la escuela municipal de Barcelona, el tejado se llenó de exótico verdor. Las plantas crecían hermosas bajo el sol y el cielo azul mediterráneo.
Con trozos de azulejos rescatadas de contenedores de basura cubrió el suelo de un trencadís gaudiniano que combinaba perfectamente con la arquitectura de las torres del famoso templo. Tenía dos gatos, pájaros y un tanque de peces tropicales. En suma, de un agujero inmundo hizo un paraíso. Así era José Miguel.
Allá fue feliz durante varios años, recibiendo a numerosos amigos y haciendo fiestas a las que acudían los amigos multinacionales que había ido haciendo a lo largo de sus viajes y estancias por Europa.
Pero esa felicidad se truncó trágicamente en la Navidad de 2003, cuando aquel cuerpo suyo que tantos placeres le había proporcionado se volvió contra él, empezando a producir tejido en el lateral interno de la boca. Cierto es que José Miguel fumaba demasiado y eso, unido a su condición de seropositivo, hizo que se alzaran contra él aquellas células díscolas. Yo había pasado el fin de año en Cuba y fue al volver de La Habana cuando me dio la mala noticia. En el hospital de Barcelona, donde estaba pasando las Navidades, no le daban cita hasta finales de enero, por lo que yo le sugerí que probara en Inglaterra, donde tenía también su tarjeta sanitaria y sus médicos del VIH.
Así lo hizo y, felizmente, los ingleses se tomaron el caso con la urgencia que requería. En pocas semanas empezó un tratamiento de quimioterapia y para finales de marzo el horrible tumor le había desaparecido. Por desgracia, esa rápida curación, combinada con una fase álgida de su conflicto bipolar, hizo que se confiara y empezó a salir por Londres en busca de amor y diversiones, tal como era su costumbre, temeroso de que la muerte le pillara en casa.
Es posible que hubiera sobrevivido de haber aceptado su condición de enfermo y se hubiera quedado en casa tomando caldito de pollo en tanto no se recuperaba su cuerpo del tremendo shock sufrido, pero no pudo ser. Es difícil poner el cascabel a un gato silvestre. Fue así como agarró la septicemia que le mató. Un caso claro de genio y figura pues murió como había vivido, ebrio de vida y entusiasmo.
El 14 de abril de ese aciago 2004 yo había presentado en Madrid “Las dimensiones del teatro”, mi primera novela, y naturalmente volví a Londres muy contento, lleno de ilusiones sobre una carrera literaria que luego nunca ha terminado de arrancar; al menos tal como yo me las prometía entonces. John, mi pareja, vino a buscarme al aeropuerto de Stansted el viernes 16 y me llevó a su casa de Cambridgeshire. Yo tenía planeado conducir a Londres el domingo para empezar a trabajar el lunes 19, pero el viernes mismo, estando yo recién llegado, me llamó Xavier, el compañero de piso de José Miguel en Londres para decir que estaba muy mal y había ingresado en la UCI. El corazón me dio un vuelco. Decidí bajar a Londres al día siguiente a pesar de que Xavier me avisó de que no se le podía visitar.
No hubo caso. El sábado a las once de la mañana volvió a llamar Xavier para anunciar que José Miguel había muerto. Esta vez sentí el suelo abrirse bajo mis pies. El rápido deterioro de su salud en mi ausencia fue totalmente inesperado. John y yo lo habíamos dejado en buena forma antes de volar yo a Barcelona para luego seguir camino a Madrid. Habíamos estado brindando por el éxito del tratamiento con unos amigos en un bar gay de Camden, el Black Cap, el mismo en el que tantas veces habíamos visto Miguel y yo el espectáculo de Regina Fong, una célebre drag de Londres que hacía un cabaré muy original. Habíamos esperado una recuperación total.
Como no había ya ninguna prisa, John me obligó a comer algo antes de salir. Conduje a la capital en un estado de trance, escuchando la sinfonía número 5 de Mahler mientras avanzaba hacia Londres por la autopista M11. Al llegar a la altura del aeropuerto de Stansted empezó a caer un fuerte aguacero. La visibilidad era prácticamente nula y eso me obligó a concentrarme en la carretera a la vez que me dejaba empapar por la música de Mahler. Sin darme cuenta apenas, me encontré en los primeros semáforos de la ciudad. De forma mecánica, subí a casa la enorme maleta con la que había venido de España y, sin descansar, me dirigí al hospital de Middlesex, a un par de cuadras de Tottenham Court Road. No había apenas gente en el vestíbulo y, fuera, la lluvia seguía cayendo torrencialmente. Todo ese día está teñido en mi mente de una luz gris y triste.
En el vestíbulo me encontré con Xavier y Andreas. Xavier lo había llamado también esa misma mañana y Andreas había cogido el primer avión a Londres que encontró. Los tres bajamos a la capilla ardiente donde nos encontramos su cadáver yaciendo sobre una especie de losa de hacer autopsias, con el cuerpo cubierto con un sudario, como en una película de terror antigua. La quimio le había hecho perder el cabello y, al verlo, me sorprendió encontrarle tan parecido a su padre, Don José, que había sido calvo desde su juventud.
Xavier y yo en seguida salimos y nos sentamos en silencio en unos bancos a esperar a Andreas, que se quedó solo dentro. Al poco rato le oímos soltar un aullido tremendo de dolor. Un aullido inimaginable, que sigue reverberando en mis oídos hasta el día de hoy.
Después vinieron de Barcelona las sobrinas y hermanas de José Miguel. Juntos estuvimos una semana, hasta la ceremonia de cremación en el tanatorio de Finchley un día soleado y radiante. Decir que fueron días extraños es quedarse corto. Se produjeron fuertes lazos de solidaridad entre todos los que asistimos al funeral. Reímos, lloramos y, poco a poco fuimos cumpliendo con las formalidades necesarias en las pompas fúnebres, en el consulado español y en el registro civil.
Recuerdo pasar horas buscando el coche que nadie sabía dónde había dejado aparcado; también que en la funeraria hubo un problema con la tarjeta de crédito de la hermana de José Miguel y tuve que ofrecer yo la mía; recuerdo que sus sobrinas metieron mensajes manuscritos dentro del féretro antes de que entrara en la cremación y luego me veo yo aguantando las lágrimas mientras leía el breve texto que había escrito para la ocasión; recuerdo la canción de Schubert que había elegido. Como música para la ceremonia.
Todo fue como un mal sueño.
Nadie muere si deja detrás una herencia de amor y alegría. Los que le conocimos, su familia y sus amigos, formamos un sistema planetario que gira en torno a él, nuestra estrella bipolar; perennemente entre dos aguas, entre la espada y la pared, entre la noche y el día. La estrella aparentemente perdió su fulgor, pero quedó esa energía, ese agujero negro interestelar que nos atrae y nos atrapa con fuerza singular, la fuerza de su especificidad porque, si todos somos únicos, él lo era quizás aún más. “El tercer arcángel” quiere trazar una cartografía de ese sistema solar. Entre él y yo, estará siempre Gabriel, nuestro tercer arcángel.