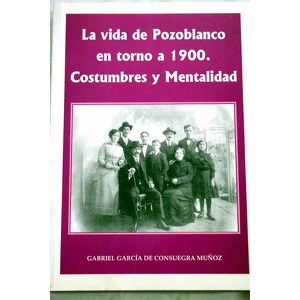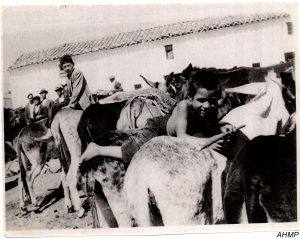Guerra y paz en Pozoblanco
La historia de España, como la de la mayor parte del mundo, es rica en episodios tristes pero de todos ellos resulta quizás particularmente lacerante la Guerra Civil que tuvo lugar entre 1936 y 1939, una tragedia que todavía tiñe y envenena la vida nacional debido a la mala resolución del conflicto que fue la llamada transición española. Tras la victoria de los sublevados fascistas en 1939, el General Franco gobernó el país con despiadada mano de hierro durante cuarenta años. No hubo piedad con el enemigo, que fue eliminado sin escrúpulos. A su muerte, hubo un proceso de gradual apertura política que culminó en la constitución española de 1978 y el retorno de la democracia al país. Fue un proceso difícil en el que todas las fuerzas políticas tuvieron que transigir a fin de alcanzar un acuerdo. Desgraciadamente, esto supuso pasar de puntillas sobre los desmanes del pasado, silenciándolo en aras de la reconciliación nacional.
Mi padre tenía cinco años cuando se inició el conflicto civil y ocho cuando terminó. A pesar de esa juventud, tiene memorias vívidas de aquellos trágicos tiempos. Como me dijo un día mientras almorzábamos: “¡Cómo no me voy a acordar de la guerra!”. Un chaval de ocho años era ya prácticamente un adulto entonces, cuando se empezaba a trabajar a los nueve años, poco tiempo para mimos y sobreprotecciones dejaba pues la acuciante necesidad de labrar la tierra.
Cuando estalló la Guerra, según cuenta mi padre, mi abuelo Manuel Casillas tenía un quiosco de periódicos en la Calle Real de Pozoblanco, donde vendía entre otros la prensa de derechas. Esto no era nada extraordinario en tiempos de paz, pero iba a ponerle en peligro la vida en el contexto bélico. Pozoblanco se mantuvo leal a la República cuando se produjo el alzamiento fascista de 1936. El General Queipo de Llano se unió a los militares rebeldes y rápidamente tomó el control de Sevilla, Córdoba y la mayor parte de Andalucía, pero no consiguió tomar el Valle de los Pedroches, que a partir de entonces y durante los tres años de duración del conflicto iba a convertirse en salvaje frente de guerra. Pozoblanco resistió hasta el fin, cayendo finalmente en 1939, después de la caída de Barcelona y poco antes de que cayera finalmente Madrid, la ciudad heroica del “No pasarán”.
Queipo de Llano fue un notable asesino en masa que ordenó una despiadada represión dentro de los territorios ocupados. También es tristemente célebre por ser, según el historiador Ian Gibson, quien en última instancia sancionó el asesinato del poeta Federico García Lorca en Granada, sentenciando por teléfono con su voz ruda y aflautada, una voz de mariquita reprimida, la frase: “Dale café, dale mucho café”, que en la jerga fascista de aquellos días era un acrónimo de la expresión “Camarada, Arriba Falange Española”, una expresión que se usaba lamentablemente para ordenar ejecuciones. No hay por lo visto pruebas de que eso fuera así, excepto el testimonio de una operadora de la Telefónica de Granada, quien al parecer se lo contó a su familia. No obstante, la orden parece en consonancia con el carácter del personaje.
Desde su posición en Sevilla, Queipo de Llano actúo como un auténtico virrey de Andalucía. Había aprendido de Hitler y Mussolini el poder de la radio como medio de propaganda y cada noche a las diez retransmitía desde Sevilla sus arengas para minar la moral del campo republicano usando un lenguaje soez y vulgar.
Mas Pozoblanco se le resistió cuando lanzó su ofensiva de 1937, que resultó en heroica victoria para los republicanos capitaneados por el General catalán Pérez Salas. El chistoso General fascista no logró tomar el Valle de los Pedroches, forzándole a retirarse a la sierra, una victoria republicana que quedó un tanto oscurecida por la rotunda y simultanea victoria de las tropas leales en la Batalla de Guadalajara, que impidió el avance de las tropas rebeldes hacia Madrid. Durante el resto del conflicto, los Pedroches se convirtieron en encarnecido frente entre ambos contendientes.
En ese contexto, la venta de periódicos conservadores en el quiosco del abuelo Manuel era toda una afrenta a las autoridades republicanas, que habían prohibido lo que consideraban lógicamente propaganda fascista. Al parecer, toda la familia Peñas era firmemente republicana pero el mi abuelo, como muchos otros jóvenes del pueblo en aquel tiempo, había sido educado por los padres salesianos y tenía mucho respeto por la religión.
Como nos cuenta el historiador local Gabriel García de Consuegra Muñoz en su libro sobre Pozoblanco a principios del siglo XX, esta orden francesa ultraconservadora se había instalado en el pueblo con el objetivo expreso de impedir el avance de las ideas modernas que habían atrapado la imaginación de muchos pozoalbenses. Este historiador nos cuenta que en la segunda mitad del siglo XIX la sociedad del pueblo, como la de todo el país, se había dividido en tres grupos: los liberales, los conservadores y los republicanos. Los dos primeros grupos eran ambos conservadores y prácticamente indistinguibles, excepto en el tema de la religión. Los liberales estaban en contra de la excesiva influencia de la Iglesia Católica en la política nacional, considerando que la fe era una cuestión privada de cada cual. Se habían beneficiado enormemente de la venta de las propiedades de la Iglesia en las diferentes desamortizaciones que tuvieron lugar en el siglo XIX y habían utilizado las ganancias para invertir en la industria textil que proveía a las últimas colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, así como, cuando estas se perdieron en 1898, al mercado peninsular.
Pozoblanco era desde mucho antes de la revolución industrial, un centro de manufacturas textiles especializado en la producción de mantelerías, servilletas y bayetas. Antes de la llegada del ferrocarril se habían servido de una red de arrieros de mulas que distribuían la producción por todo el país y enlazaban con los puertos de exportación. Como en todo el mundo, la llegada del ferrocarril a Los Pedroches en 1895 actuó como correa de trasmisión de las nuevas ideas que hacían furor por toda Europa: el Darwinismo, el Marxismo y Freud, las cuales chocaban con los viejos privilegios que la Iglesia Católica disfrutaba en España desde los tiempos de la Reconquista.
La familia Peñas era pues republicana, según mi padre, es decir, gente progresista. Mi bisabuelo Fernando era minero, una profesión en la que el Partido Socialista Obrero Español, recién fundado por Pablo Iglesias había cosechado un lógico éxito, ya que se presentaba como el defensor de los trabajadores frente a los poderes tradicionales. La Iglesia, viéndose amenazada, se alió con la clase terrateniente para conspirar juntos contra liberales, republicanos y socialistas, azuzando un crescendo de hostilidades que terminarían chocando catastróficamente en esa terrible Guerra Civil de 1936-1939.
Mi abuelo Manuel había caído pues en la órbita de esos ultraconservadores hermanos salesianos que, como se ha dicho, tenían la misión de utilizar la educación como caballo de Troya de sus ideas. En contra de toda su familia, él se había convertido en un beato convencido, algo por lo que a la larga, una vez terminada la Guerra, iba a resultar recompensado con el cargo de “santero” o custodio del Santuario de la Virgen de Luna, patrona tanto de la vecina localidad de Villanueva de Córdoba como de Pozoblanco; y que tiene una pequeña ermita a pocos kilómetros del pueblo, en la carretera de Villanueva de Córdoba, un lugar paradisiaco de suaves dehesas de encinas y olivos en los que se crían piaras de cerdos ibéricos, ganaderías de toros bravos y caballos pura sangre.
Vender la prensa conservadora era un delito grave en la zona republicana, y mi abuelo debería haberlo sabido. No obstante, parece que su santurronería le cegó y cuando fue descubierto tuvo que huir para salvar la vida, refugiándose en un campo de los alrededores del pueblo con toda la familia. La historia es que mi abuela Josefa había tenido un pretendiente anterior al que había rechazado en favor de mi abuelo y fue él quien, al tener noticia de su escondrijo, lo denunció, forzando a mi abuelo a correr a esconderse al monte acompañado de su hija mayor, la tía Regina. El monte en esos días de venganzas y represalias estaba lleno de gente huida para ponerse a salvo de las matanzas, muchas indiscriminadas y sin juicio previo, que tenían lugar a diario. Mi padre dice que cuando aquel amante desdeñado apareció inesperadamente en el chamizo donde la familia se había refugiado, el caballo que montaba lo tiró de la silla y se rompió una pierna, lo que fue causa de regocijo general y agravó el resentimiento de aquel hombre contra mi abuelo. De alguna manera, consiguió volver al pueblo y organizar una partida de linchamiento, pero resultó que el jefe de esa cuadrilla no era otro que Félix, el hermano de mi abuelo, que era republicano como todo el resto de los Peñas, y se negó a matarlo, salvándolo así a él y toda la familia.
Este tipo de venganzas personales disfrazadas de motivaciones políticas era muy común en ambos bandos de la contienda civil. Se trata de una de las más espantosas consecuencias de los conflictos armados en general, pero muy particularmente de los conflictos civiles, donde a menudo los miembros de una misma familia tomaron posiciones contrarias, por razones económicas o simplente por ajustes de cuentas y viejas rencillas entre distintas ramas familiares, o incluso entre hermanos de sangre.
Cuando la guerra terminó y los fascistas tomaron finalmente el control del Valle de los Pedroches, se desató una represión tremenda contra todos aquellos que hubieran de alguna manera, siquiera tangencial, participado en la República. Esto forzó un nuevo éxodo hacia las sierras de los alrededores. Aquel antiguo pretendiente de mi abuela fue asesinado sin contemplaciones, igual que muchos otros, en una orgía de violencia y ajustes de cuentas imparable. Entre esta gente que se echó al monte había pandillas que se comportaban de forma muy similar a los legendarios bandidos que camparon a sus anchas por Sierra Morena durante el siglo XIX. No obstante, las nuevas tecnologías hicieron que, a diferencia de aquellos bandidos de antaño, estos nuevos bandoleros no iban a poder sobrevivir por mucho tiempo. Mi prima Jeanine de Burdeos, la hija de mi tía Josefa, quien luego vino a estudiar a Barcelona, se casó y ya se quedó en Cataluña en una nueva ola de migraciones familiares, cuenta la historia de un tal “cara quemá” que le había oído a mi tía Nicasia, con la que vivió varios años cuando vino a Barcelona para estudiar.
Este hombre era el líder de una cuadrilla de maquis, es decir de los que se habían tirado al monte escapando de la represión. Aparecían por la Virgen de Luna, adonde se había mudado la familia Peñas cuando a mi abuelo Manuel lo nombraron santero o custodio de la pequeña ermita que encierra la imagen santa de la patrona del pueblo y de la vecina Villanueva de Córdoba. Se trataba de republicanos que se negaban a aceptar el nuevo orden fascista y que actuaban aparentemente como supuestos Robin Hoods, robando a los ricos para dárselo a los pobres, aunque no siempre estaba claro que fuesen tan altruistas. A menudo robaban ovejas para comer pero también para perjudicar los intereses económicos de los terratenientes triunfantes. Poco a poco la Guardia Civil, la policía rural española, los iría eliminando a todos en sucesivas emboscadas.
“Cara quemá” fue el último de los maquis. Según lo que mi tía Nicasia, que en paz descanse, contó a mi prima Jeanine, las tres Peñas mayores, mis tías Regina, Ana y Nicasia, se lo habían encontrado muchas veces mientras cuidaban de sus ovejas por los alrededores de la Virgen de Luna. Nunca les atacó ni les importunó. Al contrario, ellas a menudo le ofrecieron agua y comida, que él les agradecía mucho. Parece que, a fin de sacarlos a él y a sus hombres de sus escondrijos en el monte, la Guardia Civil usaba como cebo a la madre y la hermana del “Cara quemá”, forzándolas cada noche a ir por los campos y los desmontes llamándolo y exhortándolo a entregarse para que no las mataran a ellas. Cuesta imaginar una tortura más horrible para las pobres mujeres inocentes, pero así se las gastaba la Guardia Civil Española.
En tiempos más felices, mi tía Regina había sido buena amiga de esa pobre desdichada. Era la hija mayor y se llamaba Rafaela. Mi tía dice que no era él quien tenía la cara quemada, sino un antepasado suyo, pero que se había quedado ya la familia con el mote. Eran una familia de pastores y como tales habían vivido siempre en el campo cuidándose de sus rebaños, pero en algún momento habían venido a vivir a Pozoblanco mismo y, como eran muy pobres, se habían construido una chabola con ramas de árbol en la calle del Ángel, que está justo en el centro del pueblo. La tía Regina los había visitado allí y dice que vivían en la más tremenda miseria. Se conoce que un día, acuciado por el hambre, este hombre robó una gallina de un vecino para que se la comieran sus padres. Alguien debió de saber del robo y lo denunció a la policía, quienes vinieron a arrestarlo. No obstante, parece que salió libre con solo una reprimenda hasta que desapareció una segunda gallina y también él fue acusado del hurto. Él protestó su inocencia, pero, como no le creyeron, huyó al monte y se unió a los maquis que estaban allá escondidos desde la victoria franquista. A partir de entonces, cualquier delito que se cometiera en el pueblo se le achacaba al “Caraquemá”, aunque la mayor parte de las veces él no tuviera nada que ver con ello.
Noche tras noche la Guardia Civil sacaba del pueblo a aquellas dos mujeres, forzándolas a suplicarle que se entregara pero, como nunca lo hizo, una noche las mataron a las dos en un lugar entre la ermita de la Virgen de Luna y la cercana estación de ferrocarril de La Jara. Mi tía no sabe más porque para entonces ella se casó con mi tío Antonio Egea y ya se vinieron a Francia. Lo que si recuerda bien es que la jovencita quería mucho a su madre y siempre iba con ella. Por lo visto la mataron cuando se interpuso entre los guardias y su madre intentando que no la mataran, muriendo así las dos abrazadas.
Verdaderamente cuesta creer a veces la crueldad de la gente. Eran muy buenas personas, que no merecían en absoluto el maltrato que sufrieron. Su único crimen había sido ser pobres y soñar con un mundo mejor. Mi tía Regina no las ha podido olvidar jamás. Las recuerda desgañitándose en la noche: “Que nos van a matar! ¡Entrégate!”; llamando a las puertas de la casa donde vivían los Peñas, en la Virgen de Luna, pidiéndoles agua.
Ejecuciones sumarias como las de esas pobres mujeres eran moneda corriente en la posguerra española, cuando la vida humana no valía nada. Ese reino del terror continuó durante muchos años, pero la partida estuvo pronto terminada para aquellos maquis. La guardia civil los liquidó a todos.
La situación económica de España tras la victoria fascista fue muy dura para todos. La guerra había paralizado la actividad agraria e industrial durante tres años. Además, La Segunda Guerra Mundial empezó al poco tiempo, lo que significó que no hubo acceso a las materias primas necesarias para la reconstrucción del país incluso si hubiera habido dinero para comprarlas, que no lo había. Para colmo, el victorioso General Franco se rodeó de un gabinete de ministros militares totalmente incompetentes, movidos por principios ideológicos más que por motivaciones pragmáticas y con escaso conocimiento de las realidades económicas. Pensaban, de forma insensata, que España podía y debía ser autosuficiente, diseñando un desastroso programa de recuperación basado en la autarquía que condujo al hambre y la escasez. Con el tiempo tuvo que ser abandonado ya que el PIB nacional se hundió al 40% de la media de las naciones europeas. En esas circunstancias, Franco expulsó a los ministros “ideológicos” y los sustituyó por “tecnócratas”, jóvenes neoliberales que abrirían el país a la inversión extranjera, poniendo en práctica unos planes de desarrollo que poco a poco irían dando resultado. Sin embargo, los niveles de producción agraria de antes de la guerra no se volvieron a alcanzar hasta 1958.
Para ese tiempo, muchos campesinos andaluces ya habían empezado a abandonar el país, emigrando a Francia, como mis tías Regina y Josefa, a Alemania o aún más lejos, cruzando el Atlántico hacia Argentina, Venezuela o México. El nuevo orden económico fue auspiciado por los Estados Unidos, con los que el dictador firmó unos convenios de defensa en 1953. A cambio de una inyección de capital norteamericano, Franco permitía a la administración de Eisenhower instalar tres bases militares en suelo español. La clase media empezó a crecer a medida que la economía se reactivó por el efecto combinado de la liberación del comercio y las inversiones de capital norteamericano.
Esto dio lugar también a problemas, pues el sistema corrupto e ineficaz no iba a poder satisfacer las mayores expectativas de la población. El desarrollo fue desigual y mal repartido. Se concentró en ciertos lugares, como Cataluña, Bilbao y Madrid, además de en aquellas zonas costeras escogidas para el desarrollo de la industria turística. Las clases trabajadoras de Europa Occidental iban a venir masivamente a España a disfrutar de las vacaciones pagadas que se generalizaron por todas partes, buscando lo que no encontraban en sus países desarrollados: el sol. Aquel sol de justicia español del que mis antepasados campesinos se habían intentado proteger toda la vida, se convirtió en un deseado producto de consumo por el que se pagaba generosamente. El resultado fue un movimiento masivo desde las zonas rurales a esos nuevos focos de modernidad y desarrollo. Recuerdo bien la ironía con la que mi madre miraba los cuerpos desnudos en las playas de Barcelona: “! Con los que nos hemos escondido del sol en los campos!”, decía.
La familia Peñas, mi padre sus seis hermanas y mi tío Manolo, que nació en 1944, vivieron un tiempo mal que bien gracias a los animales que cuidaba mi abuelo Manuel para el patronato de la Virgen de Luna, donde por las noches estuvieron oyendo los aullidos y lamentos de aquellas desdichadas mujeres, hasta que fueron brutalmente silenciadas por aquel que se jactaba de haber salvado a España, aunque hubiera tenido que matar a medio país para conseguirlo. Café, mucho café, ciertamente.
Así pues, gracias a la ayuda norteamericana, tras una década de estancamiento, con los precios triplicados, un mercado negro brutal y escasez y pobreza generalizadas, el régimen empezó a dar sus primeros y vacilantes pasos hacia la recuperación económica, olvidando aquella estúpida pretensión de auto-suficiencia. A medida que los Peñas fueron abandonando la niñez, comprendieron que no había futuro en la vieja agricultura de subsistencia, así que la emigración al extranjero o aquellos polos de desarrollo franquistas fue convirtiéndose en una opción cada vez más atractiva. Una vez casados y con hijos, todos empezaron a dejar el pueblo a finales de los años cincuenta y sesenta, buscando en otros lugares mayores oportunidades de desarrollo y posibilidades de educación para sus hijos, huyendo de las penalidades y fatigas de la España rural,
Con el tiempo, esa prosperidad fruto de los planes de desarrollo económico franquistas también alcanzaría a Pozoblanco. En 1959, se fundó la COVAP o “Cooperativa del Valle de los Pedroches”, un esfuerzo empresarial exitoso que ha traído riqueza al pueblo gracias a la racionalización tanto del esfuerzo productivo como de la distribución de las rentas agrarias. La cooperativa se convirtió en una compañía fuerte que puede negociar con los poderosos intermediarios gracias a la agrupación de los recursos y del “know how” necesario para acceder a los mercados tanto extranjeros como nacionales.
Por desgracia, el éxito de esta iniciativa tardó algún tiempo en materializarse. Muchos habitantes del Valle de los Pedroches, al igual que muchos andaluces, se sintieron traicionados por aquellas autoridades franquistas que concentraron los recursos disponibles -escasos a pesar de la generosidad del Tío Sam- en ciertas zonas, dejando desamparadas a otras. Esto supuso dejar a su suerte a vastas áreas agrarias de España, confiando en que la resultante migración a los polos de desarrollo suavizara ese desequilibrio en la inversión pública.
En mayor o menor medida, todos los Peñas consiguieron alcanzar ese mayor bienestar buscado, contribuyendo cada uno de ellos a lo que a veces se ha llamado el “milagro español”, esa versión menguada y menos exitosa del “Wirtschaftswunder” alemán, o del “Miracolo italiano”, la rápida reconstrucción y el desarrollo económico de Europa Occidental tras el desastre de la Segunda Guerra Mundial. Un “milagro” caústicamente representado por el genial director de cine Luis Berlanga en su célebre película “Bienvenido Mr Marshall”, en la que la población de un pueblo medio español se ilusiona inocentemente con la anunciada llegada del Presidente norteamericano, que al final consiste en un rápido cruce de la cabalgata presidencial por las calles del lugar sin ni siquiera aminorar la marcha.
Irónicamente, fue la familia de mi tío Juan y mi tía Ana, quienes regresaron a Pozoblanco tras probar fortuna brevemente en Barcelona, la rama que con el tiempo alcanzó un mayor bienestar, demostrando que, dadas las condiciones necesarias de acceso a la educación e igualdad de oportunidades, el progreso es posible en todas partes.
Mi abuelo Manuel Peñas Casillas murió a los 57 años, el cinco de mayo de 1955, tras una larga enfermedad. Mi abuela hizo todo lo que estaba en su mano para salvarlo, gastando todo el dinero que tenía a fin de ofrecerle un buen tratamiento, incluida una operación en Madrid a cargo de un experto cirujano que le habían recomendado en Córdoba. Se hallaba pues en una situación complicada y sin duda tuvo que tomar decisiones difíciles. Algunos años antes de que empezara a sentir los síntomas de su enfermedad, lo habían despedido como custodio del santuario de la Virgen de Luna, donde la familia había encontrado sustento durante los años difíciles de la postguerra. El puesto no tenía remuneración ninguna pero permitía al santero el beneficio de cultivar algunas tierras y criar animales. Además, mi abuela tenía el “privilegio” de poder ir pidiendo limosna de casa en casa ofreciendo estampillas con la imagen de la virgen, una ocupación que le resultaba humillante pero, como dice el aforismo, la necesidad tiene cara de hereje y en las condiciones en la que se encontraba no le quedaba otro remedio que coger la burra e ir de casa en casa ofreciendo sus estampas. Como eran tiempos difíciles para todo el mundo, recibía poco dinero en metálico pero sí que le daban a menudo mantequilla, aceite y otros productos, también le daban ropa vieja que ella luego cosía, remendaba y arreglaba con gran pericia costurera. No obstante, lo más normal es que recibiera la respuesta de “santera, vuelva usted otro día que hoy no tenemos nada”.
La razón por la que fueron expulsados sin contemplaciones de aquel pequeño paraíso fue una disputa por la leña de unos árboles. Había tres o cuatro encinas muertas cerca del arroyo que cruza por las tierras cercanas al santuario y mi abuelo solicitó al patronato que se encargaba de la ermita permiso para cortarlos y hacer carbón para proveerse para el invierno. Este permiso le fue concedido y mi abuelo pidió a unos hombres del pueblo para que vinieran a cortarlos y hacer el carbón, un proceso que requiere experiencia que él no tenía. Parece ser que, bien por un malentendido o con mala intención, estos hombres no solo cortaron los árboles muertos, sino también otros para los que mi abuelo no había recibido permiso. El patronato eclesiástico consideró esto una grave falta por parte de mi abuelo, así que decidieron retirarle la confianza y expulsarlo del cargo. En aquella época el carbón vegetal era la principal fuente de combustible del pueblo y por tanto los árboles eran una fuente de riqueza. Cortarlos sin permiso del dueño era considerado un delito.
La expulsión tuvo lugar en 1949, un año antes de que se casara mi tía Regina con el tío Antonio Egea y, según cuenta ella, se dijo entonces que mi abuelo había cortado los árboles para pagar su ajuar y su dote. La familia había vuelto a su casa del pueblo pero, habiendo perdido los pocos “privilegios” que les ofrecía la posición de mi abuelo, todas las hijas se tuvieron que poner “a servir”, una salida habitual para las mujeres de la clase trabajadora en aquellos años.
Para cuando mi abuela y mi tío Manolo se van a Barcelona, la mayoría de las hijas ya estaban casadas y dos de ellas, mi Tía Regina y mi tía Josefa, habían ya emigrado a Francia junto con sus respectivos maridos. Como ya sabemos, los tecnócratas del General Franco no desarrollaron ningún plan de inversión o desarrollo en áreas rurales como la del Valle de los Pedroches, así que toda aquella mano de obra se vio obligada a emigrar a los nuevos centros de desarrollo en las ciudades del norte y en las áreas costeras, donde el boom del turismo acababa de comenzar. Las inversiones estatales se concentraron en ciertas zonas.
La reforma agraria que había sido la aspiración y el gran caballo de batalla de los gobiernos liberales a lo largo del siglo XIX se produjo finalmente no por medio del reparto de tierras soñado por los socialistas, sino por omisión, cuando la masa de jornaleros desposeídos simplemente se fue a las ciudades, dejando el campo despoblado para buscarse un futuro en Barcelona, Madrid, valencia, Bilbao o mucho más lejos, en Francia, Alemania o Venezuela.
El recuerdo de la guerra fue quedando lejos a medida que el dinero empezó a correr y la gente accedió a viviendas con baño, a cocinas equipadas con todas las comodidades modernas, vacaciones pagadas como en el extranjero y a los vehículos SEAT que se hicieron ubicuos en las carreteras españolas en los años sesenta y setenta. En esas circunstancias, los españoles miraban al futuro y estaban contentos dejando a los muertos reposar.
Hasta ahora, cuando una nueva generación que no está cegada por ese progreso material ha empezado a cuestionar el silencio impuesto sobre los abusos de poder de las tropas franquistas durante la posguerra y la brutal represión de las décadas siguientes. Los gobiernos han aprobado leyes de memoria histórica a medida que esa nueva generación ha ido exigiendo saber qué sucedió en aquellos años a sus parientes, enterrados en las cunetas de aquelas mismas carreteras por las que sus padres conducían sus SEAT.